Tras la famosa divergencia de la que advertí a mis numerosos lectores -no sé si usar el plural es a estas alturas incluso audaz-, por fin retomamos nuestro viaje musical justo donde lo dejamos: en uno de los puntos más bajos de los Walt Disney Animation Studios, Michael Eisner recién sumado a la cola del paro y un nuevo régimen con grandes planes y ambiciones para el futuro, principalmente, devolver la animación Disney a su lugar hegemónico. Pero por supuesto, los comienzos fueron prudentes, con la primera tarea de encarrilar una película puesta en producción más o menos a la vez que Chicken Little, llamada…
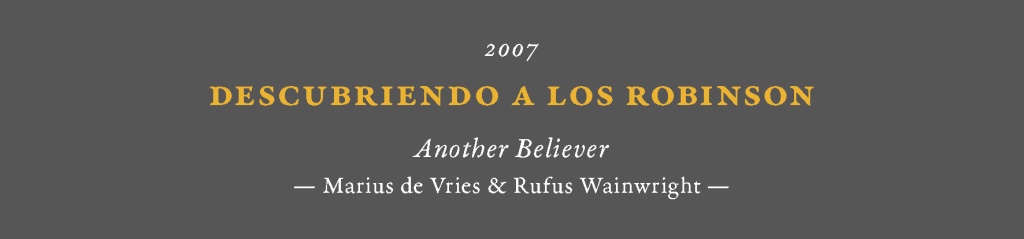
John Lasseter vio pacientemente la versión preliminar de la película que estaba en marcha en los Walt Disney Animation Studios cuando el director creativo de Pixar fue puesto al cargo de éstos, y dijo «nop». En su nuevo cargo, Lasseter diría «nop» muchas veces en el futuro, convirtiéndose en una de sus palabras favoritas salvo cuando salía de la boca de alguna azafata disfrazada de Campanilla, y muchos de esos «nop» cortaron las alas de más de un proyecto prometedor y creativo para transformarlo en algo más vendible y mediocre. Éste, su primer «nop» al frente de la animación Disney tras años como capitán de Pixar, puede que fuera harina de otro costal. Puede.
El historial de la Disney de los años inmediatamente recientes, especialmente el camino que, con Chicken Little, se decidió que era el adecuado a seguir en la nueva etapa de animación por ordenador, hace imaginar una primera versión de Descubriendo a los Robinson atroz. Nunca lo sabremos con seguridad, pero quiero pensar que Lasseter, teóricamente nostálgico de un cine animado menos cínico, hizo bien poniendo freno a aquella debacle en potencia e instando al equipo de la película a rehacer más de la mitad del material. La versión resultante no es ninguna maravilla. Una película extraña, caótica y un poco irrelevante, pero cuenta con un par de nexos temáticos y emocionales sorprendentemente eficaces, al menos en su día. Hoy, el abuso de según qué formulas de lagrimita trascendente en el cine Disney ha neutralizado casi todo el factor sorpresa.
Musicalmente, la película es un mezcla singular. Hay, como en Chicken Little, un puñado de canciones preexistentes, pero se funden discretamente con los temas escritos específicamente para la película, al menos a mi oído. No hay rastro de ultraconocidos estándares de la música disco cuya única función es ganar una risa fácil; de hecho lo más cerca que está esta banda sonora de hacer un guiño de algún tipo al espectador es al introducir una versión del There’s a Great Big Beautiful Tomorrow que los hermanos Sherman compusieron en 1964 para Tomorrowland, esta vez interpretada por They Might Be Giants. Es una referencia apropiada en una película que actúa como tributo a la visión del futuro ideada por Walt Disney en sus últimos años de vida y a la figura del propio Walt, y por tanto me atrevería a calificarla como la canción más significativa y temáticamente coherente de Descubriendo a los Robinson pese a no ser original.
De entre las canciones originales de la película, creo que la que mejor funciona es Another Believer, una de las dos escritas por Rufus Wainwright. De los dos montajes musicales importantes que se intercalan en la trama, el más emocional cuenta con una canción interpretada por Jamie Callum demasiado intensita y de su época para mi paladar. Pero Another Believer es más desenfadada y simpática, y actúa de hábil complemento en el montaje expositivo con el que se nos presenta a Lewis, nuestro protagonista. Nada espectacular, no estamos manejando material de calibre Part of Your World, pero una innegable mejora tras la chirriante canción de Chicken Little. Vamos enderezando el rumbo.

John Lasseter, una vez más, dijo «nop». Mi apuesta con Descubriendo a los Robinson, como ya expliqué, es que ese «nop» fue para mejor, pero quienes estaban dando forma a American Dog eran Chris Sanders y Dean DeBlois, a quienes avalaba el éxito un Lilo & Stitch que habían hecho realidad casi sin intromisión del estudio. No obstante, en lo que ya empezaba a vislumbrarse como una banderita roja sobre las cínicas tendencias dictatoriales de Lasseter en su nuevo cargo en la Disney, el poco impresionado jefe creativo diagnosticó el proyecto como inviable en su forma actual. Acostumbrado a salirse con la suya en el BrainTrust de Pixar en momentos como éste, cuando Sanders y DeBlois no estuvieron de acuerdo con los cambios propuestos por su oronda persona, Lasseter se limitó a sacarlos del proyecto y poner éste en otras manos. Los directores se fueron a DreamWorks a hacer Cómo entrenar a tu dragón.
No estoy seguro de si se contemplaba incluir canciones en la estrambótica película ideada por Sanders y DeBlois; de lo que sí estoy seguro es que el paso por el taller que exigió Lasseter tenía entre sus objetivos principales dar lugar a una película lo más compatible posible con una música tan inofensiva como comercial. Bolt, como renació este American Dog, no fue rediseñada como un musical, fue rediseñada como una película lo suficientemente genérica como para poder acomodar unas cuantas canciones intercambiables aquí y allá, en montajes de ésos a los que tan bien sienta un acompañamiento musical, y si algunas de esas canciones las canta alguien de la familia Disney —esa sinergia guapa ahí—, pues mira qué bien y qué oportuno. Las canciones de Bolt son las que son, pero podrían ser cualesquiera. Miley Cyrus puso su nombre y su voz a una de las dos, más o menos interpretada por su personaje de la película, pero podría haber sido Selena Gómez o Demi Lovato.
Diré, por aquello de ser justos, que el mencionado tema en realidad estaba también coescrito por Cyrus. Interpretada por la actriz junto con su coprotagonista —un tal John Travolta—, I Thought I Lost You maneja el estilo countryfolkpoperomediocre estándar de aquellos mediados de los 2000 que la Disney de la época gustaba de endosar a sus proyectitos de estrella adolescente, y entre esto y el star power, no es de extrañar que se posicionara como la canción principal de la película. A mí me gusta más la otra.
Después del tono general de mis palabras, a lo mejor cae como una sorpresa que Barking at the Moon, con su sonido aún más folkpopero, me guste en algún grado. Hasta volver a ver la película para escribir esto, me había olvidado de que existía, la verdad. Pero, en primer lugar, tenemos que en I Thought I Lost You Cyrus y Travolta me suenan demasiado entusiastas y me irritan. Y en segundo, la amable guitarra acústica y los alegres aullidos a la luna de Jenny Lewis —también autora del tema— deben tener algo, pues logran mitigar mi cinismo ante el hecho de que la canción resume razonablemente bien la personalidad inocua al extremo de Bolt en su conjunto.
Bolt es, en este sentido, distinta a Basil y a Oliver y su pandilla, las últimas películas que cumplieron el rol de teloneras antes de que las canciones recuperaran el terreno perdido en una nueva generación de musicales Disney de pleno derecho. Aquellas dos películas de finales de los ochenta volvían a incorporar, gradualmente, canciones al estilo clásico, algo que Bolt, con sus escasos montajes pseudomusicales, no hace. Lo cierto es que nada en ella presagia lo que nos esperaba a continuación: una réplica cuidadosamente confeccionada de lo que los fans de Disney habían aprendido a amar en los 90.

Lo malo de intentar prefabricar el inicio de una Nueva Era es que si no te sale como pretendes, a lo mejor pones el último clavo del ataúd de la era anterior. Con Tiana y el sapo, Lasseter prometió a conciencia una historia de renacimiento que sonaba sospechosamente familiar, dando lugar a la paradoja de tratar de recrear un éxito sorpresa como el de La sirenita mediante la recuperación de tantos de los rasgos básicos de los megaéxitos Disney de los 90 como fuese posible. Revivir la animación tradicional, ausente durante cinco años que te aseguro que parecieron muchos más, era la decisión más obvia.
Con este objetivo —volvía para quedarse, aseguraba el muy bastardo— y con gran pompa, Lasseter recuperó constantes narrativas y artistas clave de los añorados 90. Princesas, ambientes exóticos, directores y animadores específicos. Ah, y canciones. Se nos había confirmado la presencia de muchas canciones en Tiana, y si hay un nombre propio que el público medio era capaz de asociar al éxito de la década prodigiosa de Disney, ése es el de Alan Menken. Alan Menken iba a estar, ¿no? ¿Cuándo iban a anunciar a Alan Menken? ¿Confirman ya a Alan Menken o qué? Lasseter respondió dándole el trabajo a Randy Newman.
Lasseter ya se había ganado el cuestionamiento de algunas voces durante la muy, muy mediática producción de Tiana cuando se le ocurrió comprobar hasta cuánto podía tocar las narices al personal y dar a su coleguilla Newman el puesto que asumiámos reservado para Menken. Y en su momento le odiamos, le odiamos mucho por ello; pero con la perspectiva del tiempo, creo que la elección de Newman fue una buena idea. Menken es más fácil de asociar con una estructura musical tradicional y broadwayana, pero la sensibilidad musical de Newman, relajada y carente de pretensiones, parece naturalmente adecuada para un película ambientada en Nueva Orleans.
No se nos mintió cuando se nos prometió que Tiana y el sapo tendría canciones a punta pala, y el viejo Randy hizo un muy buen trabajo trayéndose a su terreno una estructura musical tan reconocible como la de Ashman y Menken. Tienes el tema que establece el mundo en el que va a transcurrir la historia, la canción del villano, las de los secundarios graciosos, las románticas, los reprises triunfantes y, ¿qué es Almost There sino la jazzística reinterpretación de Newman de la clásica canción yo quiero de la pareja de oro?
La función puede que sea heredada, pero el tema es inconfundiblemente Newman. Basta con subir el nivel de dixieland a sus muy reconocibles arreglos instrumentales para lograr un entendimiento perfecto con la estupenda interpretación de Anika Nani Rose, y lo que tenemos es un número fresquísimo que además —no podría mirarme al espejo si recojo mis bártulos y me largo por hoy sin mencionarlo— gana enteros acompañado de la exquisita dirección artística de la secuencia.
Por desgracia, su prometedor lugar en el imaginario colectivo, como el de todas las buenas canciones de Tiana, se ha visto injustamente afectado por una cultura del éxito demasiado nociva, viéndose obligada a pagar por los relativos pecados de una película que cumplió muy bien en muchos aspectos, pero que no pudo estar a la altura de sus irreales promesas. Y que se estrenó a la vez que Avatar, eso también. Cualquiera diría que lo que se había propuesto Lasseter era asesinar a la animación tradicional de una vez por todas.

Para producciones frustrantes de seguir, la de Rapunzel. Uno a uno, los aspectos más prometedores de aquella reinvención del cuento de los hermanos Grimm se fueron disipando en la nada, cada rasgo audaz de la dirección artística viéndose reemplazado por algo más seguro y genérico, cada nota intrigante de la historia que se nos prometía cambiada por cualquier cosa sacado del manual de la comedia familiar que no ofende ni desafía a nadie; y así hasta llegar a ese traicionero cambio de título a última hora, cuando ya había incluso merchandising pululando por ahí con el nombre Rapunzel impreso —dijeron que Tangled era más apropiado para una película en el que la heroína y Flynn compartían protagonismo, pero sorprendentemente esa lógica no pareció necesaria con Rompe Ralph—. Cada uno de estos cambios fue motivado por el continuo impulso de la Disney de Lasseter de jugar un poco más sobre seguro, y luego otro poco más. No es de sorprender que al final, viendo Rapunzel —nadie cambió el título en mi realidad paralela—, uno siente en demasiadas ocasiones estar viendo una pantomima de aventura en la que no hay peligro real, ni apuestas ni cosas en riesgo: la versión de parque de atracciones de una auténtica historia. Es algo que comparte con casi todas sus hermanas de esta era Disney de películas en CGI inofensivas, sobreiluminadas y agarrotadas por el pánico a asustar tan siquiera un poco en los momentos de supuesta tensión.
Como muestra, la escena de mi canción favorita de la película —que por fin cumplió el sueño de los fans de poner de nuevo a Alan Menken al frente de la música de una princesada de nueva generación—. Se trata de un número cómico, y la premisa de la comedia es una ruptura de expectativas: nuestros héroes entran en una aterradora taberna llena de criminales de los bosques, asesinos perseguidos por la ley y proscritos sanguinarios, y contra todo pronóstico, tan pavorosa horda acaba cantando sobre sus sueños, completamente enternecidos por la personalidad entusiasta y desprejuiciada de Rapu. La canción se llama, claro está, I’ve Got a Dream.
Pero el número no funciona. Porque para funcionar, para que esta versión extrema de la canción ashmaniana/menkeniana de yo-quiero cantada por los personajes más improbables rompa las expectativas y alcance la comedia que busca invocar, el escenario inicial tiene que dar una auténtica impresión de peligro. Difícil tarea cuando lo más lejos que se atreve a llegar la Nueva Disney para representar un antro medieval del que podrías o no salir vivo es inventarse un bar temático de Disneylandia iluminado como una sala lounge.
Esto es fruto de un proceso de desaprendizaje frustrante para los que no olvidamos que el propio Walt Disney demostró ser capaz de jugar con lo inquietante ya en Blancanieves. Incluso sus denostados herederos crearon, en el mejor ejemplo que pudo seguir Rapunzel para I’ve Got a Dream, una atmósfera de genuina amenaza y terror para las escenas en el interior del castillo de Taron, lugar que sí daba la impresión de haber sido escenario de desmembramientos y decapitaciones. O, sin irnos a ese extremo, pensemos en la yuxtaposición entre forma y fondo del Happy Working Song de Encantada, que funciona precisamente porque los animales son verdaderamente repulsivos, no versiones disneyficadas de cucarachas y ratas.
Insisto tanto en esto por lo curioso del caso dentro de nuestro viaje disneyano; no recuerdo otra ocasión en la que mi opinión sobre la canción y sobre la escena a la que acompaña sean tan contrarias. En el estreno no lo vi tan claro. Tanto se me atravesó este defecto que me convenció de que ni siquiera me gustaba la canción. Hicieron falta años para darme cuenta de lo disfrutables que se me hacían la contagiosa melodía de Menken, las muy ingeniosas rimas de Glenn Slater y el vitalismo interpretativo de Mandy Moore y Zachary Levi, a quienes prefiero en esta versión más suelta y desenfadada antes que imbuidos por la intensidad romántica de I See the Light. Ambos se desenvuelven a las mil maravillas en este entorno de comedia musical, y todo esto hace que me decante por ella en lugar de por la enjundia psicológica de Mother Knows Best, o por la inesperada proximidad emocional que ciertos eventos sanitarios de repercusión mundial nos hicieron experimentar hacia el soniquete hannamontanero de When Will My Life Begin.
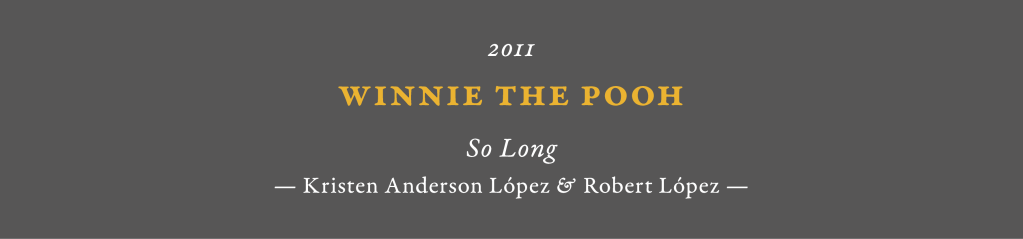
Retrocedamos a los últimos años de vida de Walt Disney, cuando el pope cumplió un viejo sueño: arrancarle a la viuda de A. A. Milne una firma por los derechos de Winnie the Pooh. Veinticinco años mal contados estuvo Walt ambicionando al osito más famoso de la literatura infantil hasta que se hizo con él, todo para morirse a continuación en una historia que tal vez tenga una moraleja, pero que se me escapa. Así pues, apenas le dio tiempo a supervisar la producción de un corto animado, estrenado en 1966, y aprobar un segundo, estrenado en 1968. Así pues, apenas le dio tiempo a supervisar la producción de un corto animado, estrenado en 1966, y aprobar un segundo, estrenado en 1968. Sus titubeantes sucesores al frente del estudio produjeron uno más, en 1974, y en 1977, año en el que se marcaron un indiscutible éxito con Los rescatadores, hilaron los tres cortos en un largometraje con unos chispazos de animación nueva creada para la ocasión.
The Many Adventures de Winnie The Pooh, como se llamó el invento, forma parte, de hecho, del canon oficial de los Walt Disney Animation Studios que estoy aquí cubriendo, convirtiéndose de facto en la última de éstas películas en las que la mano de Walt está presente. Sin embargo, su naturaleza de refrito -buen refrito, pero refrito al fin y al cabo- me hizo dejarla fuera de mi repaso, decisión que fue mucho más sencilla de tomar teniendo en el horizonte este Winnie The Pooh de 2011 como excusa para hablar un poco de las varias y muy populares canciones que surgieron de la trayectoria original del osito de Milne en la Disney. Los incombustibles hermanos Sherman diseminaron por estos cortos una serie de creaciones de ésas que podríamos calificar de secretamente populares, que nadie te mencionaría en un listado espontáneo de veinte o treinta canciones Disney, pero inmediatamente reconocibles al ser invocadas. Entre ellas están The Wonderful Thing About Tiggers, Little Black Rain Cloud y, cómo no, la canción titular de Pooh.
Muchas de estas canciones están presentes en Winnie The Pooh, el largometraje que Lasseter auspició al ponerse al frente de los Animation Studios por motivos que aún no entiendo. Recapitulemos: cada uno de los regímenes que fueron sucediéndose unas a otras tras el mutis de Walt explotaron con gusto a Pooh y a sus amigos del bosque de los Cien Acres en series para televisión y películas directas a vídeo producidas por unidades secundarias de animación o directamente externalizadas, pero cuando John Lasseter heredó los Animation Studios, dictaminó que estos personajes eran dignos de una película producida allí, en la misma unidad madre que dio lugar a Blancanieves, Aladdín o Tarzán. Acto seguido la condenó a morir en los cines dejando que se estrenara el mismo día que Harry Potter y las reliquias de la muerte II, y con las cifras en la mano no le resultó difícil justificar el cierre, de una vez por todas, del departamento de animación tradicional tras el espejismo de Tiana. Ese mismo año tuvo también tiempo para codirigir Cars 2, crimen notable de por sí sin necesidad de señalar que con «codirigir» me refiero a quitársela de las manos al director asignado y ponerse él delante en los créditos. Todo bien con este señor.
No hay en Winnie The Pooh una sola canción original que pueda competir con las creaciones de los Sherman que hacen una aparición nostálgica. Pero poca broma aquí, pues el éxito del siguiente episodio del estudio está indiscutiblemente marcado por las dos personas que compusieron estas impersonales canciones: Kristen Anderson-López y Robert López. Los López, matrimonio bien avenido donde los haya, habían hecho sus pinitos en la Disney poniendo música en algunas atracciones de Disneyland basadas en películas de Pixar, y Lasseter les confió la tarea de componer las canciones de Winnie The Pooh, no sé si con una cara muy seria en vista de lo que pensaba hacer con la película en cuanto estuviera terminada. En lo que a los compositores respecta, al final dio igual que Lasseter planease limpiarse el culo con ella tras una edición particularmente aparatosa de los viernes de chimichangas del estudio: dos años después escribieron Let It Go, así que salvo yo, nadie va a perder mucho tiempo en acusarles de sembrar la olvidada Winnie The Pooh con una serie de canciones que bordean la peligrosa línea que separa lo dignamente infantil de lo condescendientemente estúpido. La única canción que se sale de ese infantilismo mal entendido es So Long, que suena durante unos créditos finales bonitos y sencillos.
Me gusta bastante; de forma extraña pero inequívoca me retrotrae a los alegres hits adolescentes de Lesley Gore incluso en la interpretación vocal de la inconfundible Zooey Deschanel, quien pone voz a la mayoría de canciones de Winnie The Pooh en un momento de máxima popularidad para su flequillo. Sorprendentemente, esta variable en la ecuación no tuvo el -entiendo- deseado efecto de llevar en masa a los cines a las hordas de veinteañeras que en aquel cambio de década empezaron a cortarse el pelo como la Deschanel, copiarle el armario y poner sus mismas muecas. Misterios del marketing.

Puestos a decir obviedades, Rompe Ralph no es un musical. Pero he aquí algo más fácil de pasar por alto: Rompe Ralph dio a Disney el que hasta aquel momento fue el mayor éxito de su historia en el poco transitado territorio del cine animado no musical y una de las pocas películas no musicales de los Walt Disney Animation Studios que acabaron teniendo algún impacto duradero en la memoria colectiva, ocurriéndoseme pocos ejemplos previos. Y aún así, el éxito de Lilo & Stitch fue relativo -a las tristes cifras que estaba encadenando la producción animada de la Disney de aquel momento y a su pequeño presupuesto- y Los rescatadores, que sí supuso un gran e indiscutible éxito para el estudio en los renqueantes 70, tampoco fue especialmente costosa de producir. Ralph, en cambio, es una lujosa y carísima producción en CGI sin canciones que logró llevar a todo el mundo al cine, auspiciada por un vagamente humillante runrún de «Disney ha hecho una película que parece de Pixar» pero a fin de cuentas merendándose al fin una eterna asignatura pendiente para el estudio. Viendo el posterior éxito de Big Hero 6 y Zootopía, cualquiera diría que aquel sosías de Donkey Kong había hecho honor a su nombre rompiendo una auténtica maldición.
Un buen pedazo del pastel de la pasta recaudada salió, es cierto, de los bolsillos de gente con cero interés en ver una película y completamente ávidos de la jugosa gincana de referencias videojueguiles que proponía Ralph. Pero la película también buscaba conectar con el público a través de personajes diseñados para ser icónicos desde el primer momento y de una premisa vibrante y visual, algo que encaja con el dato de que el guion parte de la historia ideada por dos directores, no escritores -ambos venidos de Los Simpson-. Nadie echó en falta el ingrediente mágico de las canciones, ni Rompe Ralph necesitó de ellas para perdurar en el recuerdo.
Pocas referencias hay por ahí a la que apuntaba a ser una canción musical al uso y que terminó suprimida, aunque reconozco que sólo asumo hacia donde apuntaba porque los autores fueron los López. En este punto, los compositores estaban ya en modo superamigos de Lasseter después de Winnie The Pooh y la reciente película de los Teleñecos y, estando ya fichadísimos para currar en la música de Frozen, dudo que su tarea aquí hubiera sido crear un mero single para dar color a los créditos. Que es justo lo que hacen las tres canciones originales de Rompe Ralph, aunque una de ellas merecía más: Sugar Rush.
Los dos niveles de realidad que ofrece Rompe Ralph son una caja de arena ideal para jugar con diferentes subgéneros según el pasaje de la película; y el colorido, saturado, azucarado universo del videojuego natal de Vanellope Sugar Rush, con su identidad tan inconfundiblemente propia de los productos nipones dirigidos a chicas, es el lugar ideal para que un insospechado género plante su bandera en el canon musical de la Disney: el j-pop. Sugar Rush no es el único videojuego imaginario en el que entramos de la mano de Ralph durante su aventura, ni el único con una identidad musical definida, pero es el único que cuenta con un tema principal con todos los honores.
Dicho tema es puro chicle electropop que cobra vida de la mano del mayor superventas de entre los grupos femeninos que dominan Japón, AKB48, y del productor de la mayoría de sus éxitos, Yasushi Akimoto, lo cual termina de alejar a Sugar Rush, la canción, del terreno de la parodia o de la pálida imitación occidental. Qué pena que sea utilizada en la película de forma tan breve y circunstancial. Como decía, para disfrutar de Sugar Rush en condiciones durante Rompe Ralph hay que quedarse a los créditos finales, y ni siquiera allí se la prioriza como acompañamiento de la imaginativa y genial primera tanda de créditos principales con la que cierra la película, honor reservado para el nauseabundo single principal. Una completa estupidez; si hay una canción principal en Rompe Ralph ésa es Sugar Rush. En Japón, que no son tontos, lo pillaron a la primera y, ni cortos y perezosos, cambiaron el título de la película por, pues eso, Sugar Rush.

Casi exactamente diez años después de su estreno -a dos semanas estamos-, todo el que me conoce está tan aburrido de mi guerra abierta contra Frozen como de volver a ver las perlas de Martha Wayne cayendo al suelo a cámara lenta en una nueva versión de Batman. Varias personas han terminado asumiendo que se trata de una desproporcionada reacción al desmesurado éxito de la película. Error. Una de mis primeras reacciones cuando salí del cine el mismo día del estreno, en aquel cada vez más lejano invierno madrileño de 2013 fue asumir con cierta sorpresa que las canciones, por decirlo sin rodeos, eran una mierda y encima estaban mal utilizadas. A partir de ahí fui dando poco a poco con la enorme lista de motivos que hacían a Frozen funcionar con la eficacia de un coche de ruedas cuadradas, pero la reacción sobre las canciones fue inmediata. Escucharlas de nuevo en casa y familiarizarme con ellas no me hizo suavizar mis opiniones, como tantas veces pasa. Aquellas canciones eran flojas y además estaban pésimamente distribuidas a lo largo de la película, dañando el ritmo y su potencial como musical.
¿Eran todas flojas? ¿Todas? No. El tiempo sí que me llevó a hacer una excepción con, precisamente, la más inescapable de ellas. ¿Irritante? Sí. ¿Histriónica? Desde luego. ¿Sobrevalorada, omnipresente hasta la náusea y situada más allá de lo razonable en rankings de canciones Disney esclavos del clickbait? Puedes apostar tu culo blanco. Pero a diferencia de lo que ocurría con Anna fracasando al despertar mi empatía al pedir a Elsa que la acompañara a hacer un muñeco de nieve, o Anna fracasando al tratar de que compartiese su emoción por que por primera vez en años no estará sola, o Anna fracasando al venderme su fortuito romance con Hans —no me gusta Anna—, Let It Go no estaba… mal.
Let It Go viene con una historia que suena prefabricada por la Disney para parecerse a la leyenda de cómo el incierto proyecto de La sirenita cobró sentido mágicamente una vez Howard Ashman llegó con Part of Your World y la colocó en el centro de la trama. Del mismo modo, si nos atenemos a la historia en cuestión, cuando Kristen Anderson López y Robert López reenfocaron completamente lo que inicialmente iba a ser una tortuosa canción de villano para convertirla en una power ballad arrolladora, Elsa completó su transición desde aquella conceptualización inicial hasta la heroína incomprendida y atormentada —perdón, me da la risa— que conocemos y que desde luego vende más muñecas que una malvada reina del hielo. La expansiva interpretación de la increíblemente talentosa Adele Dazeem, con su rango vocal aparentemente infinito —alguno que otro de los momentos más triunfales del tema funciona como un tiro— es el ingrediente final que terminó de suprimir cualquier vestigio de oscuridad, dando lugar a la Let It Go que conocemos. Lo más divertido de este relato de saneamiento corporativo es cómo la Disney parece creer que es como para estar orgulloso de contarlo.
Hipocresía empresarial aparte, Let It Go es, como producto comercial destinado a tener éxito, una verdadera pieza de orfebrería, y esto intento decirlo de la forma menos sarcástica posible. Es una canción absolutamente inofensiva, tiene la duración ideal para ser pasada por radio y Menzel grita tanto que la hace sonar importante al oído casual. Pero lo más interesante es que, siendo tan clara en su letra acerca de querer cosas y estando cantada por un personaje con unos problemas y anhelos específicos, se las apaña para poseer la ambigüedad temática ideal para convertirse en un himno versátil, que es exactamente lo que ocurrió. Esto último sigo opinando que tiene más de feliz accidente que de intención consciente —algo que veo positivo frente al repulsivo intento de las canciones de Frozen II de capitalizar comercialmente un sentimiento de identificación, y ya llegaremos ahí—. Recordemos, aunque Disney no quiera, que la publicidad de Frozen hizo todo lo posible para ocultar el hecho de que la película estaba protagonizada por dos hermanas y sus poco interesantes vaginas, poniendo todo su esfuerzo en prometernos hilarantes locuras sin fin protagonizadas por renos y muñecos de nieve apropiadamente viriles. Decir que la penetración social de Let It Go pilló a la compañía por sorpresa sería quedarse cortos.
Y ésa es la cuestión. Let It Go, desalmado producto salido de la misma cadena manufacturadora que dio lugar a la propia Frozen, consiguió algo tangible que trascendía ese número 1 en las listas para el que fue fabricada. No es, ni será nunca, la mejor canción de Disney, ni siquiera una de las treinta o cuarenta mejores, y su impacto en películas posteriores es indiscutiblemente negativo, pero es un triunfo meritorio. A su modo es un milagro. Que personalmente prefiera otra clase de milagros es otra historia.

Veamos si puedo mantenerme hablando de la agresivamente irrelevante Big Hero 6 el tiempo suficiente para que parezca que sí que tenía algo que decir. Puesta en producción poco después del estreno de Rapunzel, la aventura superheróica prolonga esa dinámica en la que Disney fue alternando una de sus propuestas actualizadas de peli de princesas con algo más cercano, al menos superficialmente, a lo que la gente había aprendido a identificar como «una de Pixar». Este segundo tipo no venía marcado por una tradición de música y canciones, y si Rompe Ralph se desvinculaba de esa obligación casi por completo, era natural que Big Hero 6, que no sólo no se inspiraba en esa tradición sino que tenía raíces en un coloso cultural totalmente distinto, hiciera lo mismo.
Obviamente, ese coloso era Marvel Comics, cuya adquisición nos pareció a todos en 2010 la insuperable culminación -tiempos más sencillos- de la estrategia de crecimiento de la Disney basada en ir por ahí absorbiendo licencias como un agujero negro desbocado. Y hasta donde sabíamos, en Marvel no se cantaba mucho, dejando a un lado alguna aventurilla discotequera de Dazzler. La cuestión es que Big Hero 6 no seguía la pauta habitual de adaptaciones por parte de la Disney en el pasado, cuando se adquirían los derechos de algo precisamente por su potencial disneyficable. En su lugar, se concibió como una de tantas formas de alimentar con toda aquella materia prima tebeística recién adquirida las calderas de hasta la última de las ramas de la Walt Disney Company. Con Big Hero 6, los Animation Studios se unieron a la fiesta.
Pero una copla no mata a nadie, razonaría alguien por allí. Aprovechando la obligatoria escena de montaje de aprender-a-usar-mis-poderes que la premisa superheróica ponía en bandeja a Big Hero 6, nos colaron un temita interpretado por el único grupo del mundo aparentemente capaz de tomar su nombre de un personaje de Los Simpson sin morir en un asedio legal: Fall Out Boy.
Immortals no supuso un mero trámite para Fall Out Boy, que con su participación en Big Hero 6 se unió a esa lista de músicos famosos reclutados por la Disney para poner no sólo voz y nombre a una canción: tal y como hicieron antes que ellos Peggy Lee, Roger Miller, Elton John, Phil Collins, Sting -éste con un asterisco enorme-, John Rzeznik, Rufus Wainwright y Miley Cyrus, los cuatro integrantes del grupo se implicaron en el proceso completo, siendo ellos mismos los únicos autores del tema.
Aquí viene el giro: entre tú y yo, Immortals me gusta. Es un tema pasadísimo, pero uno no escoge a dónde lo lleva su corazón. Si lo que pretende es que me venga muy muy arriba, maldita sea, lo consigue. Y el susodicho montaje de aprender-a-usar-mis-poderes al que me he referido con cierta sorna autoimpuesta también me gusta. Es una buena escena, tal vez la única que me despierta algún tipo de emoción en una película justamente relegada a un relativo olvido. Y otra confesión: estoy agresivamente a favor del chiste recurrente del disfraz de mascota deportiva de Fred como su idea de la máxima molonidad superheróica.

Si el personaje de Gazelle iba a estar inspirado en ella y además la querían para darle voz, razonó Shakira mientras rellenaba de forma imaginativa su declaración de la renta, era lógico tener la última palabra en su creación. El espectador identificaría a Gazelle con ella, así que los artistas de la Disney tenían que ser extremadamente cuidadosos para crear a un personaje físicamente imponente, positivo y magnético, que abanderase abierta y todo lo literalmente posible los valores de la marca Shakira en diálogos y en canciones, y que se apartase del estilo caricaturesco elegido para los personajes que pueblan la película. Aceptar participar en Zootopía, claro, no podía afectar negativamente a su imagen. Cualquier riesgo de que algo así ocurriera, por pequeño que fuera éste o imperceptible que pudiera ser el daño, debía evitarse.
Esta historia me la he inventado. Con descaro e impunidad totales. Pero si has visto Zootopía y no has cogido el mando para saltarte las apariciones de Gazelle, habrás intuido con razonable seguridad una situación muy parecida. Apuesto a que la creación de Gazelle debió ser una pesadilla conceptual definida por la continua intromisión de ejecutivos, responsables de relaciones públicas, representantes y la propia Shakira, en la que los artistas de la Disney se vieron degradados a mero elemento canalizador del narcisismo sin frenos de una estrella de la música.
El personaje de Gazelle es, en el contexto de la película, completamente inconsecuente. Con sus discursos de gran relevancia social que suenan a confeccionados a partir de sondeos, representa una especie de personificación omnisciente y burda del tema ya de por sí subrayado de Zootopía a la que sólo podemos dar algún sentido al comprender que tras ella acecha una cantante con una jugosa operación de relaciones públicas entre manos y a la que obviamente los responsables de la película le han reído todas las gracias durante el largo y tedioso proceso de producción. Try Everything es una encapsulación sorprendentemente eficaz de todo esto.
Por si fuera poco, Try Everything se nos presenta en Zootopía de una forma chocante y condescendiente que me retrotrae a las sensaciones que me provocó aquel primer trailer que pudimos ver. En él, unos espectacularmente innecesarios insertos nos explicaban lentamente y con mucha paciencia que el mundo de la película era «como el nuestro, pero habitado por animales», incidiendo mucho en el incomprensible concepto del antropomorfismo: tienen ropas, trabajos, tecnología. Como si el cinismo y la deseducación de un público cada vez más proclive a exigir una noción distorsionada de realismo en unos dibujos animados de los que no avergonzarse hubieran borrado de su memoria un tropo asimilado a base de décadas de cuentos, películas de animación y series de dibujos protagonizados por animales.
Siguiendo una línea extrañamente similar de desconfianza total en la capacidad del espectador para aceptar la irrealidad del discurso cinematográfico, en el montaje en el que Judy llega a la gran urbe en monorraíl, la única forma en la que la película se permite vestir a las panorámicas aéreas de Zootopía con un vigoroso tema musical es mediante una justificación narrativa: la propia Judy, que aparentemente ha visto más películas que el público de Zootopía, se pone la canción en su iPod para fliparse en su rol de conejita de campo llegada a la gran ciudad, con un plano detalle del dispositivo y todo. Lo dicho, es chocante.
Try Everything está compuesta por Sia no exactamente desde la sombra porque acreditada, lo que es acreditada, aparece. Pero no verás su nombre enfatizado por nadie, y menos por Shakira, más aficionada a mandar recaditos a la gente con la que está peleada y a evadir sus obligaciones fiscales que a reconocer la existencia de los que la encumbran. En lo que a contribuciones a cine se refiere, 2016 fue un año bastante prolífico para la artista —Sia, no Shakira, he dicho artista—, habiendo compuesto canciones para Lion, The Neon Demon y el Star Trek de turno, sumando además una segunda aportación a Disney con la versión del Unforgettable de Nat King Cole que grabó para Buscando a Dory.
Try Everything es con facilidad la más exitosa de estas incursiones cinematográficas, aunque la popularidad de Zootopía por sus auténticos y muchos méritos es suficientemente grande como para que decir que el single es la parte que más se recuerda de ella sea descabellado. Es un pequeño consuelo. Try Everything no debería ser el estandarte de Zootopía en la memoria de nadie. Su mera presencia, respaldada por el nombre de Shakira, propicia la caída de la película en tics baratos propios de otros estudios de animación, como ese final con dance party gratuita a lo DreamWorks incluída. En un día tonto podría admitir que Try Everything es una canción pasable, pero hace a Zootopía peor. Cuesta simpatizar con algo que provoca ese efecto.

Lin Manuel Miranda tomó el tren de Moana en marcha. La película llevaba en producción bastante tiempo cuando el compositor, bastante liado en aquel momento con la puesta en pie de Hamilton, se unió al proyecto en calidad de autor de las canciones junto a Opetaia Foa’i, quien ya estaba por allí para dar presencia al sonido más tradicional del Pacífico Sur. Llegó tarde, pero se hizo con la película. Y de qué manera.
Moana, o al menos una versión primigenia de ella, se llevaba gestando en la Disney incluso algo antes del estreno de Frozen, con los directores Musker y Clements tratando de dar con la manera de contar una historia en torno a las correrías del semidios polinesio Maui; y cuando Anna y Elsa irrumpieron en nuestras vidas sin preguntar ni pedir permiso, arrasando con todo, Lasseter y su séquito debieron ver en este nuevo largometraje el potencial necesario para prolongar el valioso patrón. De este modo, la narrativa se ajusta a un viaje del punto A al punto B, se pone en el centro de la trama a una heroína femenina sin arco narrativo a menos que contemos como tal el terminar la película reafirmando todo lo que ya sabía al principio, se procede a banalizar la trama con un tono pseudocómico y, si la idea ya era trufarlo todo de canciones, al menos una se confecciona para replicar la onda expansiva de Let it Go, aunque luego fracase en el intento como de hecho ocurrió.
Pero si firmar una mecánica e impersonal power ballad con hueco seguro en las nominaciones a los Oscar es el precio a pagar a cambio de carta blanca para definir el sonido del resto de la banda sonora, bienvenida sea la olvidable How Far I’ll Go. Porque Miranda, al concretar ese sonido, otorga a este exploit polinesio de Frozen con tintes homéricos una milagrosa identidad propia. Moana justifica su existencia exclusivamente gracias al hiperactivo compositor y su sensibilidad Broadway 2.0, en la que intersectan lo urbano, lo latino y lo pop, todo envuelto en papel de regalo de La sirenita.
El disco de Moana es una gozada de la cual la película es indigna, desde la fresquísima Where You Are, tan buena que casi parece que la canción de «este es mi mundo y me dicen que no puedo salir de él pero yo creo que hay más cosas que descubrir» no es más vieja que la sopa de ajo, hasta Shiny, donde Miranda y Jemaine Climent se lo pasan pipa invocando al espíritu del glam y de Bowie. Reconozco que los cortes más solemnes o triunfalistas de la banda sonora no me entusiasman tanto, pero no por ello dejan de lucir esa misma personalidad única. He dejado lo mejor para el final: una impecable muestra de definición de personaje a través de una canción hecha a medida de la gran superestrella de la película.
Dwayne Johnson, de toda la vida The Rock, es una persona que últimamente no me despierta lo que podríamos llamar sentimientos positivos, y You’re Welcome está orientada precisamente a enfatizar todos los aspectos que el público identifica con él, al modo de A Friend Like Me. Me da igual. Esta enérgica canción me cautivó de forma inmediata en el cine, en una historia completamente opuesta a mi tormentosa relación con la música de Frozen hasta el extremo de afirmar que es mi canción favorita del estudio de toda la década pasada; imposiblemente pegadiza y triunfante en su tarea de delimitar en tres minutos quién es este tal Maui y por qué debería importarnos lo que le ocurre luego -si esto dependiera del resto de la película, íbamos apañados-.
You’re Welcome resucita ese arte, olvidado por la Disney, de la síntesis narrativa a través de la música, con Johnson como socio perfecto que no necesita desplegar una interpretación académicamente impoluta porque lo contrario vale diez veces más para consolidar la personalidad de Maui. Es la guinda de la mejor propuesta musical de una película Disney en años, una que no preveo superada de aquí a poco tiempo.

Ralph rompe internet se define por dos cosas. La primera es un guion construido, contra todo sentido común, a base de bromas referenciales a costa de una de las invenciones más mutables y en continua evolución jamás vistas por el ser humano. Uno diría que una película de animación, con el enorme esfuerzo y dedicación que requieren sus larguísimos ciclos de producción, querría aspirar a la atemporalidad en la medida de lo posible, a retrasar ese momento en el que se convierte en una reliquia esclava de un contexto sociocultural que ya hace tiempo que dejo paso a otro. Pero qué sabré yo. La segunda cabrea más. Por un lado tienes a una horda de paletos desinformados, ruidosos y muy satisfechos de sí mismos por perpetuar mentiras populistas sobre las películas Disney, el rol de las princesas a partir de lo que han oído decir a otros y a vaguísimos recuerdos que no van a refrescar. Por otro tienes a seguidores que conocen el mundo Disney, se esfuerzan por conocer el contexto en el que el nace su obra y tratar de conciliar el arte que atesoran con su trasfondo sociocultural para hablar de ellas. Con esta película Disney elige premiar a una de estas partes y tirar a la otra a los lobos. Adivina cuál es cada una.
No voy a extenderme sobre la atroz, hipócrita, falaz y muy publicitada escena del encuentro entre Vanellope y las princesas Disney porque ya lo hice en el estreno de la película y bien a gusto que me quedé. Por desgracia, da la casualidad de que el único número musical de Ralph rompe internet, A Place Called Slaughter Race es una extensión de esa odiosa parodia despectiva.
Es posible que desvinculada de la película uno podría decir que es una canción meramente paródica, una broma inocente sin intenciones más específicas, pero atendiendo al marco me cuesta no ver en ella el sesgo asquerosamente condescendiente que exuda la escena de las princesas. A fin de cuentas es ese catastrófico encuentro el que motiva la necesidad de Vanellope de cantar sus anhelos.
Tras su participación en el remake de La bella y la bestia justo el año anterior, Alan Menken parece haberse puesto el reto personal de comprobar si puede prostituirse un poquito más al firmar este tema que remeda lugares comunes -y no tan comunes pero que la gente ha decidido que lo son- de la canción yo-quiero que él mismo inmortalizó junto a Howard Ashman casi dos décadas atrás, todo para alegría y jolgorio de algún payaso que no ha visto una película Disney de princesas desde que tenía siete años sin que ello le impida pontificar al respecto en algún estercolero de internet. Pero incluso haciendo la casi imposible pirueta mental de obviar las intenciones de la película de rentabilizar el populismo anti-Disney al lanzar al paso de un autobús a todo lo que ha llevado al estudio ser lo que es, me cuesta ver una sátira con verdadero gancho en esta canción, que me trae a la mente el ejemplo mucho más exitoso del True Love’s Kiss de Encantada. Aquella conseguía el santo grial de la canción paródica, la que demuestra conocer y comprender el material referenciado y que funciona al mismo tiempo como parodia y como perfecta representante de lo que en principio se remeda. A Place Called Slaughter Race, en cambio, es insulsa en su letra y olvidable en su melodía, y ni siquiera ese valor seguro llamado Sarah Silverman puede hacer mucho para elevarla.
Reemplazada por la power ballad de reafirmación como quintaesencia de la canción Disney, con Ralph rompe internet el estudio declaró obsoleta y difunta la canción yo-quiero de Ashman y Menken. Fue un movimiento arrogante del que todos nos reimos ahora que, tras unos años pandémicos comercialmente desastrosos, la Disney ha vuelto arrastrándose como una comadreja hacia esa misma nostalgia disneyana con Wish para intentar monetizarla de nuevo. Pero en 2018 el estudio estaba convencido de haber pasado página con un nuevo modelo animado -y musical-extremadamente rentable y creado en colaboración con el departamento de relaciones públicas. De hecho, el plan para 2019 era explotarlo a tope.

Hay codicia mal canalizada en Frozen II. Un primitivo y predecible afán por tratar de reproducir el inesperado historial de récords comerciales de Frozen por la vía del repetir, repetir y repetir, a ser posible duplicando cantidades, con un toque de mitología innecesariamente convulsa diseñada para dar la impresión de que una película cuenta cosas más importantes de lo que realmente son. Sí, hay muchas cosas que odiar en Frozen II, pero mi favorita, la que más me gusta aborrecer, tiene que ver con la música. No sé qué opinión te habrán merecido mis comentarios sobre Let It Go un poco más arriba, pero si soné como un perdonavidas asqueroso te voy diciendo que puedes respirar tranquilo, porque eso no se va a repetir. Ahora voy a matar.
Como decía, hay codicia mal canalizada en Frozen II. Hay una ceguera tan agresiva en esta gente a la caza de la réplica del milagro comercial de Let It Go que comete un error vulgar e imperdonable a la hora de dar forma a la ristra de canciones que adornan la película. Al tratar Blancanieves me paré a admirar la presencia de dos números que cumplían exactamente la misma función no como el defecto objetivo que era aquello, sino como un bello vestigio de la incertidumbre de una película iniciática, pionera, movida por un método de intento y error. Bien, comprenderás que no voy a ser tan magnánimo con una película que, tras ochenta años de experiencia y motivada exclusivamente por la avaricia, hace lo mismo.
Cualquier niño de cinco años que se colase en los despachos habitados por buitres en los que se gestó este conato de película se habría dado cuenta de inmediato de que Into the Unknown y Show Yourself son, en lo que a rol narrativo se refiere, la misma puta canción. Las dos dan a Elsa la oportunidad de expresar exactamente las mismas ideas con metáforas vagamente distintas y de formas más o menos igual de escandalosas. Es de esas cosas que se detectan al vuelo, de las que si sobreviven al largo y tortuoso proceso de producción de una película hasta la obra final es porque se ha decidido de forma consciente ignorar el problema a cambio de la posibilidad de exprimir no uno, sino dos clones de una cosa que funcionó de locura. También cabe mencionar la detestable forma en la que, con ambas canciones, los López y todos los susodichos buitres convierten la bonita serendipia que hizo de Let It Go un himno polivalente en una calculada operación de rentabilización de un pulso social disfrazada de compromiso y sensibilidad. Al ver a la muy prostituida Elsa gritar al viento show yourself!, cuesta no imaginársela mirando de reojo a las bambalinas para buscar un silencioso gesto de asentimiento aprobatorio por parte de un ejército de ejecutas trajeados, todos ellos hambrientos de las montañas de dinero que llegarán del completamente inesperado epílogo en el que la comunidad LGTBQ hace suyo tan indiscutible canto a la aceptación de uno mismo.
El resto de las canciones son estúpidas, chistes muy malos venidos a más o referencias musicales espectacularmente autoindulgentes a la película anterior. Con un percal tan vomitivo, es milagroso que haya algo en esta banda sonora que me guste. Pero lo hay. Ahí está, reluciendo entre tanto abono. All Is Found.
Es una canción íntima, desnuda de artificios, que arropa como la nana de buenas noches que es, pero al mismo tiempo evoca un leve sentimiento de advertencia. Gracias a la cálida interpretación de Evan Rachel Wood y a unos arreglos que no buscan la sobredimensión, la cualidad íntima y misteriosa de la melodía se mantiene intacta incluso en su majestuoso crescendo. No necesita más. Por eso, All Is Found no corona esta publicación por eliminación a la desesperada. Es la mejor canción del díptico completo de Frozen.
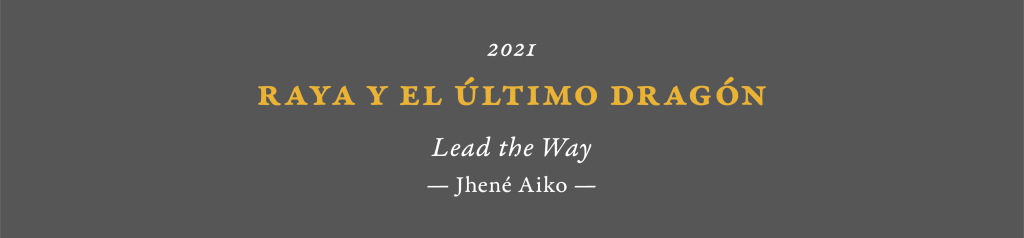
Raya. La película que la pandemia se llevó. Olvidada su contribución al canon disneyano en tal tiempo récord que a su lado Tod y Toby parece Cenicienta, estoy convencido de que habrá defensores que lamentarán que fuera rápidamente degradada a carne de cañón con la que alimentar la maquinaria de Disney+. Yo, en cambio, soy de la opinión de que tuvo hasta suerte de su paso pandémico por los cines, algo me dice que se ahorró lo que en condiciones normales habría sido un funesto recorrido comercial. De carisma ausente, personajes pétreos de horrendo diseño y escaso sentido de la aventura, Raya no pudo agarrarse ni a sus canciones para hacerse un hueco en la memoria de la gente. Porque no tiene. Salvo ésta:
Lead the Way no es de esas canciones que te salvan películas. O que buscas activamente en Spotify. O que escuchas sin preguntarte por qué existe. Es una cosa rara puesta sobre unos créditos finales a los que has llegado a duras penas porque la hora cuarenta anterior se te ha hecho más cuesta arriba que el Mont Blanc empujando una carretilla, y que suena como si a Jhené Aiko le estuviera dando un vahído o le hubieran dicho que cuantas más letras de las palabras se comiera más le iban a pagar. Para nuestra suerte, el otro nombre tras la música de Raya es James Newton Howard.
Qué buen momento para salirme de la tónica habitual de mis publicaciones y dedicar unas palabras a James Newton Howard. En las ligas mayores de los compositores de música para cine, las que cubren indistintamente los blockbusters más publicitados y el cine de prestigio que marca el ritmo de la temporada de premios, veo a Howard como el eternamente infravalorado. Si alguien puede introducir aquí una hábil analogía con algún jugador de fútbol siempre presente en las alineaciones importantes pero habitualmente ignorado por los medios y analistas que lo haga, porque mi conocimiento del fútbol es parecido al de la música moderna -¿sabías que Dua Lipa no es un planeta inventado por Frank Herbert?-.
Howard se convirtió durante un breve periodo de tiempo, alrededor del cambio de siglo, en una presencia habitual en los estrenos de los Walt Disney Animation Studios. Puede que Dinosaurio, Atlantis y El planeta del tesoro no fueran exactamente de esas películas que recuperan costes, pero tras una década larga aportando música funcional a ese cine que simplemente se conforma con un acompañamiento sonoro, Howard encontró en su colaboración con la Disney la oportunidad de probarse como creador sinfónico de grandes epopeyas aventureras en la línea de John Williams. No soy un gran fan de estas tres composiciones, cuya magnificencia se me hace un poco impostada y artificial, como de Williams de rebajas. Los años venideros, en cambio, le confirmaron como un compositor extraordinario gracias una carrera ecléctica que incluye colaboraciones frecuentes con Shyamalan y Peter Jackson. Trabajos como El bosque y Gorrión Rojo, por no poner más ejemplos, descubren a un sublime explorador de estilos que hace tiempo que dejó de seguir la ruta Williams para crear obras inequívocamente bellas, majestuosas, pero al que no se nombra tanto como a fabricantes de ruido con días buenos, como su colaborador en los Batmans de Nolan.
En Atlantis, Howard también coescribió la fracasada balada principal cantada por Mya, pero tras El planeta del tesoro, lo que parecía el principio de una larga asociación no llegó más lejos. No fue su última colaboración con la Disney en los veinte años siguientes, pero sí la última vez que puso música a una película de los Animation Studios hasta la llegada de Raya en 2021. La película es, como decía, insulsa y prefabricada, con una terrible dirección artística que hace a uno preguntarse por qué la Disney se sigue empeñando en hacer cine de animación cuando es evidente que odia todo lo que lo separa del cine de acción real. Pero la música de Howard es alucinante. El score de Raya es de los más interesantes, de los más jugosos, del por lo general monocorde canon Disney de la música instrumental. Tienes el sonido Churchill, el sonido Bruns, el sonido Menken y, en los márgenes, salvo alguna excepción notable como la de Zimmer en El rey león, aportaciones de otros compositores obligados a no salirse demasiado de un perfil genérico -piensa en Mancini, Elfman o el propio Howard en sus aventuras disneyanas anteriores-. Por eso, viendo Raya es casi imposible no prestar atención a la increíble audacia con la que, ya desde el prólogo, Howard nos desliza entre oído y oído una inédita combinación de instrumentos asiáticos, bases electrónicas y coros tribales, dando lugar a una textura sonora única.
Mi recomendación, pues, es intentar buscar la personalidad musical de Raya no en su canción de cabecera, sino en su potentísima partitura instrumental. Y si te sientes estafado por mi cobertura de las bondades melódicas de Raya, prometo volver por mis fueros habituales la próxima vez. Piensa que con su siguiente película, la Disney volvió a apostar por una película inequívocamente musical, puede que una de las más musicales de toda su filmografía.

Tras Moana, había expectación acerca de lo haría Lin Manuel Miranda en su siguiente trabajo al frente de una banda sonora Disney, que además sería el primero del que el compositor formaría parte desde su misma concepción. Su impacto en Moana se dejaba sentir de un modo que evocaba hasta cierto punto la imparable influencia de Howard Ashman en la forma de las películas Disney en las que participó, y con Encanto daba la impresión de que Miranda estaba decidido a llevar ese paralelismo aún más lejos. La impresión resultó correcta. Las canciones de Encanto son la obra inconfundible de la superestrella, tan idénticas a la personalidad musical de su producción teatral que a su lado lo de Moana parece un encargo anónimo.
Encanto entiende menos de fórmulas, está más cerca de esa concepción de Miranda del teatro musical en la que las canciones van, vienen y se funden con la trama de una forma que hace difícil marcar los límites entre momentos hablados y cantados. Los flechazos instantáneos están sobrevalorados, como demuestra mi poco impresionada reacción inicial y cómo el tiempo me ha llevado a afirmar que, en conjunto, Encanto es incluso más sólida en lo musical que Moana. Sus temas están tan llenos de vida y rezumantes de energía como la propia casa Madrigal, y podrían dar varias lecciones a Frozen sobre el buen empleo de canciones en una trama. Los actores también están a la altura de la tarea, aunque sería criminal no mencionar en específico a Stephanie Beatriz, un terremoto de talento al que nada se resiste vocalmente, ya sea la honestidad melódica de Waiting on a Miracle o los trabalenguas de The Family Madrigal. Hasta sus let’s go! y grooooow! detrás de Diane Guerrero en What Else Can I Do? son un tesoro.
Decidir cuál es la mejor de estas canciones es tarea difícil, pero el público, tomándose a guasa las instrucciones básicas de We Don’t Talk About Bruno, se puso inesperadamente de acuerdo para convertir a ésta en una auténtica fiebre, demostrando a Frozen II que para alcanzar y superar la gloria de Let It Go, una decisión artística instintiva es mucho más eficaz que una réplica inerte de los aspectos más superficiales del éxito original. El segundo giro de la trama llegó cuando la Academia, reaccionando con su lentitud característica, optó por la decisión conservadora de nominar al Oscar a Dos Oruguitas, de sonido más premiable que la sangre caliente y la frivolidad de Bruno. Cuando ocurrió esto, me encontré con sentimientos conflictivos, como ya sospecharás por la imagen anterior. La operación de la Academia -¿o de la propia Disney al elegir su caballo ganador?- era la de la vieja, prejuiciosa y obtusa Academia de siempre, ésa que nos gusta odiar. Pero al mismo tiempo era posible que Dos Oruguitas fuese el tema de Encanto que más me había gustado, y allí estaba, compitiendo por el premio por encima de la que el mundo había encumbrado como la canción principal de la película, aunque su presencia sin duda se debiera más a viejos prejuicios que a los propios méritos de la canción.
Al perder ésta frente a Billie Eilish -en otro premio que olía a respuesta automática a una saga con una tradición musical muy marcada, como temí que ocurriese-, se comentó la posibilidad de que algunos votantes hubieran reaccionado negativamente al desplante a Bruno, viéndose perjudicadas las posibilidades de Dos Oruguitas. En este momento, ya en un estado de neurosis sobreanalítica, me di cuenta de que quizá se estaba dando una importancia desmedida al éxito de Bruno en una competición en la que teóricamente debería ganar el mejor contendiente, independientemente de lo ignoto de su impacto popular. Finalmente recordé que los Oscar son una estupidez y pasé a otros asuntos (ver porno).
Lo mío con Dos Oruguitas salió más poco a poco que con los otros temas, por su naturaleza introspectiva y especialmente por el escollo del señor Sebastián Yatra. Por qué este hombre elige masticar un susurro horroroso susurro masticado, que parece que le está dando un aire mientras se pelea con el chicle más grande y pegajoso del mundo, es algo que no entiendo. Pero con los días, la delicadeza y la sutil repetición de fórmulas que escondían la letra y la melodía –buscar algún rincón, y el tiempo sigue cambiando– empezaron a calar en mí. Así, de esta forma tan natural y tan bonita, sin tener ni idea del monolito cultural en el que se estaba convirtiendo la tonadilla de Bruno, me di cuenta de que la canción me gustaba. Agradezco encontrarla asomando la cabecita en otras de las canciones de la película, y creo que acompaña muy bien a su escena -su cobarde escena, incapaz de señalar a sus villanos con el dedo para no perder según qué segmentos políticos de mercado-. También es la única canción que me gusta más en su versión en español. Qué lástima que ni ahí pueda escapar de Yatra.
* * *
Ya solo nos queda Wish.